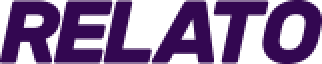Tradición o vinculación familiar o social, los motivos son muchos y esta serie de Relatos ofrece perspectivas de guatemaltecos que acuden a las procesiones a cargar y no lo hacen necesariamente por fe, sino por que encuentran otros significados en esa convivencia. Estas son algunas de esas versiones poco conocidas de los cucuruchos que cargan sin creer en un dogma o incluso profesar la fé católica; los hay incluso ateos.
****
El primer Relato es de un historiador quien, además de cargar, explica el fenómeno social de esa acción. Le siguen otras visiones que al final convergen en una idea: cargar es en realidad un sentido de pertenencia.

El por qué de las procesiones
“Hay que ver el fenómeno desde una manera más amplia. Va vinculado a lo social, a esa identificación de las personas que van cargando una imagen por el sufrimiento que tienen en la cotidianidad, un Cristo sangrante que va cargando la cruz. Un Cristo muerto o una Virgen doliente, nosotros lo identificamos directamente con ese sufrir diario, más en un país tan complejo como este, en donde la violencia campea a la luz del día. Es una vinculación directa que trasciende el asunto metafísico religioso, para convertirse en una espiritualidad que vienen desde lo social.
El vínculo religioso pierde sentido en tanto deja de ser social. Y es desde lo social, desde nuestra realidad concreta, nosotros le damos un significado a los símbolos religiosos. Dejá el no ser creyente, ser cristiano evangélico o de otras religiones que van a cargar una imagen, independiente de lo que se crea, llevar a la religiosidad popular es decir, ‘esta imagen es mía, no es de la iglesia. Es mía porque yo la venero desde mis ancestros, porque tengo en el cuarto un póster de ella, o en la sala de mi casa hay una imagen. No me interesa tanto ir a misa, sino pedir a esta imagen, porque le ha hecho los milagros a la abuelita, a la vecina, a mí, al amigo, y lo vinculo con mi ser social. Es el significado real o más profundo de estas manifestaciones.
Hay diferentes perspectivas, hipótesis, incluso teorizaciones, de que es una apología al dolor, de ser un culto al dolor, pero pasa que el dolor está íntimamente ligado al sistema que vivimos, en el que la mayoría de la gente está expuesta al dolor.
Acá las capas medias urbanas tenemos acceso a otras distracciones, al poder adquirir un seguro médico privado, porque el sistema publico no te satisface, pero la mayoría de gente no. Entonces, quizá tenemos un poquito de menos dolor, pero el dolor atraviesa la historia de este país. Entonces, ¿por qué no se le va hacer una apología al dolor?
Otra cosa es que el poder coopte esto, como era en la época medieval cuando te decían, ‘no tenga pena, usted sufra aquí todo lo que tenga que sufrir, que allá en el cielo va alcanzar la vida eterna’, y eso es directamente manipular y aprovecharse de esa fe. Pero la gente le hace una apología al dolor en ciertas circunstancias de la vida.
Si mirás una boda, la gente dice, ‘vamos hacer un brindis por la novia’, y lo primero que hacen es llorar. ‘Ahora que te vas hijita, yo cómo te quise, y ahora te vas a ir, pues bueno, es lo que toca’, es decir siempre tenemos una apología del dolor. Entonces por eso aquí en Guatemala es como hacer de ese dolor una fiesta nacional. Una celebración de la cual se van a beneficiar los creyentes y los no creyentes.
Ves un montón de personas que dicen el miércoles santo, ‘¡bueno muchá, nos vamos al puerto!’, las personas que trabajan horas extra se les va a pagar un poquito más, y esto sucede en todos lados del país, en la carretera para el puerto, en la playa, en el lago o en donde sea, al final es una fiesta en donde el dolor está atravesado”.
Mauricio Chaulón

Procesiones, uno de los rostros de la espiritualidad
“Básicamente nunca he estado cómodo con el dogma y con lo estricto que eso es. Sin embargo, encuentro en la espiritualidad muchísimos estímulos a todo nivel: sensorial, intelectual, espiritual y, de alguna manera, uno de los caminos que encuentro como para explorar eso con mayor profundidad es este: Semana Santa y Cuaresma.
El relato mítico, el de fe, lo respeto como lo que es: una construcción colectiva y de alguna manera encuentro respuestas como las encuentro en otros mitos y relatos colectivos. Por ejemplo, hay muchísima riqueza en el Popol Vuh, hay muchísima riqueza en el Antiguo y Nuevo Testamento y un enorme poder poético, en Isaías, por ejemplo. El mismo poder poético que encontrás en el Ramadán u otros textos sagrados de ese tipo.
He tenido la fortuna de encontrarme con gente muy afín que también está metida en estos asuntos y con los cuales, colectivamente, hemos podido abordarlo desde distintas lógicas. Eso es lo que nos interesa a una buena comunidad que conozco, y de la que soy parte. Comunidad no formal o sistemática, pero sí constante que a lo largo del tiempo se amplía y modifica, y hemos notado y sentido la necesidad de entender esto, desde distintas lógicas y perspectivas.
Es muy chilero, porque cada año, pese a que es el mismo rito, le encontrás una vuelta de tuerca o detalle nuevo, y lo hace muy rico esperar cada año a que vengan, y vivirlas, sentirlas y pensarlas bien. A nivel de país esto es una metáfora enorme y es muy deahuevo porque entendés muchísimas cosas que se te revelan de la comunidad de la que sos parte a nivel social y que se vuelven tangibles”.
Luis Méndez Salinas

Semana Santa, un sentido de pertenencia
“En mi caso tiene que ver con una cuestión de identidad. Ser cucurucho es el vínculo que me une al país, me genera identidad. Esta es una nación tan compleja y desesperanzadora que el hecho de tener esta tradición me genera un fuerte lazo con el país.
Soy cucurucho desde los 6 años y estudié en el Loyola, que es un colegio de jesuitas. Entonces sí empecé en el tema de la Semana Santa desde pequeño, primero por la inducción de mi madre. Ella cargó toda su vida en San José, a la virgen de Dolores. Yo me recuerdo de niño en las filas, acompañándola cuando ella cargaba en el Portal del Comercio.
Ahí viene la primera herencia familiar. Luego la relación que yo tenía por el colegio con la iglesia de La Merced, que ahí esta con el Niño de la Demanda, que es la procesión infantil y obviamente ahí sí hay una fuerte carga religiosa, pero claro, era niño.
Esto evoluciona con el paso del tiempo, la universidad, la vida y que uno va entendiendo la espiritualidad desde otras ópticas, empieza a entender los abusos de la iglesia. Ves cosas que no te gustan de cómo funciona la iglesia, entonces la religión pasa a ser espiritualidad. Entonces el hecho de cargar se vuelve un factor importante, para mí, de identidad, de herencia familiar y como parte de este país.
La Semana Santa, más allá de un fenómeno religioso, es una fiesta nacional. Es paradójico porque me podrás decir, ‘se conmemora la pasión de Cristo’, pero si la analizás desde una óptica antropológica, sociológica y cultural, la Semana Santa de Guatemala es la tradición, de las pocas, que se replica en todos los municipios del país. Es un fenómeno cultural por las expresiones que giran en torno a ella, las alfombras, las marchas fúnebres, el tema de las comidas, entonces trasciende lo religioso. Es la riqueza del fenómeno. Mi punto es: podés ser ateo o tener otra religión, pero eso no te debería impedir entender y valorar la Semana Santa guatemalteca desde un punto de vista cultural.
Es inevitable, al tomar el anda, tener un momento de comunicación personal, y eso sí se mantiene. No es que yo sea ateo, pero no soy católico, soy un ser espiritual, lo mío trasciende los dogmas de la iglesia. Confesarse, la ceniza, eso lo he superado y así como yo, hay muchos. Conozco evangélicos que cargan, extranjeros que viene a San Felipe en Antigua solo a cargar, ves canchitos cargado, porque lo ven como un fenómeno cultural. Pero esa introspección sí se da, es inevitable, al final entendés que lo que hacés es un acto penitencial, pero no purgando una pena, yo no lo hago con ese fin, lo hago como una ofrenda que me vincula con mi identidad, pero que a su vez es una forma de comunicarme con los seres superiores”.
Fernando Barillas
Lo importante es el contexto
“Yo no soy católico practicante, ni me identifico como católico, ni voy a misa, voy porque mi esposa quiere que vaya. Honestamente me da igual las religiones y no pienso en eso. Sin embargo, por vivir en la zona 1 sí tuve mucho contacto con las procesiones. Yo cargo, hago alfombra y todo, pero que yo sienta algo en el alma cuando cargo un muñeco de madera… no.
Lo hago por varias razones, primero por una cuestión contextual, mis padres siempre cargaron pero ellos nunca nos llevaron a misa. Mi mamá dice que cuando llega Semana Santa se vuelve mormona porque llega toda la familia a ver procesiones y ni una bolsa de pan lleva.
Siempre ha sido muy contextual, mi abuelo, mi padre, siempre han estado metidos en eso y, por otro lado, mis primos del lado materno son iguales a mí, con esos primos convivimos mucho en eso. Ese es el segundo punto, la experiencia de algo familiar que compartís, pero era la única oportunidad de ser niño en una actividad de adultos y comportarte como tal.
No en término de solemnidad, sino como niño, podés andar entre procesiones y te sentís protegido. Te sentías protegido con 7 y 11 años, pero da esa sensación de ser adulto y niño, y estar solo en un cortejo procesional, para mí fue muy importante. Es otra de las razones por las que lo sigo haciendo. También creo que es la última actividad que no requiere una convocatoria social para que la gente se reúna. En Guatemala no quedan actividades de ese tipo.
Y lo último, pese a que es una actividad religiosa y que la gente no es muy abierta en muchos sentidos, conozco evangélicos, mormones, ateos y homosexuales que cargan. Hay mucha gente que lo hace porque es imperativo, mea culpa, no sé, es un sentido de comunidad, de pertenencia. Y es por lo que a mí me atrae eso. Como con mis hermanos, nunca practicamos la religión, pero nos mirás ahí cargando”.
Juan Diego Oquendo

El ADN antigüeño
“Más que no creyente, me considero libre pensador. No soy ateo militante, no soy no creyente militante, pero estoy por el pensamiento libre. Por otra parte soy cucurucho antigüeño, que hay una leve diferencia de significado en eso. Digamos que la Semana Santa fue un acto de resistencia en La Antigua para que la ciudad no desapareciera.
Cuando fueron los terremotos de Santa Marta y fue el traslado de la ciudad, qué se yo, eran como cinco mil gentes que es se atrincheraron y que no querían salir, porque la ciudad la querían convertir en un polvorín. Entonces lo que hicieron fue secuestrar las imágenes de las iglesias y se atrincheraron con las imágenes. Por lo menos durante 50 años la Antigua fue un territorio como Cuba, aislado de la economía nacional, por eso les llaman los panza verdes, porque la gente lo que comía ‘era monte’, porque era lo que crecía entre las ruinas, y de ahí viene la apreciación.
Pero la Semana Santa empieza como un acto de resistencia, como un reto de que ellos tenían las imágenes originales, que la ciudad continuaba en vida, y eso está muy arraigado al ser antigüeño y la celebración tomo un cariz más popular, mucho menos solemne.
El catolicismo que se que da en La Antigua es el de los artesanos, de la gente que había construido esa ciudad. Mientras que aquí en Guatemala se viene la élite gobernante, se empieza a ver una especie de tour de forbes… de ver quién podía hacer la Semana Santa más vistosa y pomposa, quién tenía la procesión más larga, más genuina o importante.
Yo soy cucurucho porque soy antigüenño, eso está arraigado porque es un ADN que te viene de familia, digamos que la cuaresma es una manera de vivir la ciudad, de convivir con la familia. Un equivalente a la Navidad, solo que en La Antigua somos más tortuosos.
Cuando estuve fuera del país un chingo de años, al regresar, había esa necesidad genuina de querer integrarte y reconciliarte con tu país, con tu comunidad. Yo en ese momento no me iba ir a meter a un partido político, no significaba nada en ese momento… no me gusta el fútbol… la manera más digna que encontré de reconciliarme con La Antigua específicamente fue la Semana Santa y que tiene el cariz de una celebración democrática.
Sos cucurucho y te igualás a todos los cucuruchos, no necesariamente hay una lucha de clases, como sí podés ver en ciertas procesiones en la ciudad, que turnos de honor, unas que cargan los ricos y otras que cargan los pobres… allá el ambiente es más igualitario en ese sentido, y por otra parte, nadie te pregunta nada, por qué sos o no, por qué cargás o no, simplemente te metés a la procesión y sos uno más, nadie te jode.
Como podés convivir, podes estar solo y en silencio y ya. Digamos que es una cuestión más democrática, pues, ahí lo que cuenta es tu estatura, si sos alto o chaparro… más o menos no hay pierde, todos los turnos cuestan lo mismo para todos, son otro tipo de cuestiones las que cuentan, más allá de tu capacidad económica para cargar un turno y cargar en una o tal cuadra.
Y la cuestión es que es un tiempo de mucha convivencia. Yo que vivo fuera de La Antigua, en Semana Santa, ves a los amigos, a tu familia, por lo menos junta, y tenés más o menos una convivencia. Hay un momento de convivencia familiar también hacia afuera, son muy importantes las calles, el desplazarse por la ciudad, y está la cuestión ritual. Yo, que mis orígenes son en el teatro, en la cultura católica, la ritualidad siempre me fascinó, y el hecho de que en La Antigua la Semana Santa tiene mucho del teatro popular. La gente hace una escenografía o toda la ciudad lo es y cada quien participa en un rol, dentro de todo eso.
También tiene el peligro de convertirse en un espectáculo, pero a pesar de eso, hay una vivencia genuina que no se ha perdido”.
Luis Aceituno
Cargar trasciende lo religioso
“Cargo desde los 3 años. Mi primer contacto con las procesiones fue en un minicortejo infantil de la Colonia Centro América. Desde entonces es una tradición arraigada en mi imaginario personal. No soy católico practicante –tampoco ateo–, pero uno no puede escapar a esos rituales que le dan identidad. La Semana Santa es uno de ellos. Vengo de una familia que combina ambas caras del cristianismo: el lado materno es católico; el paterno, evangélico. No obstante, en casa siempre predominó el catolicismo y eso me enseñó desde niño a asociar las distintas épocas del año con las tradiciones del calendario litúrgico… que en Guatemala están bien delimitadas y se apoyan en recursos culturales asociados, como sabores, olores, colores y sensaciones.
En mi caso, el acto de cargar está relacionado con ese conjunto de bienes inmateriales que entiendo como identidad. Para mí, la Semana Santa va desde lo estético de las procesiones (imagen + anda + alfombra + marcha) hasta la belleza de las cosas más simples, como una jacaranda en flor al calor de la ciudad, una granizada o el olor a incienso mezclado con algodón de azúcar.
Aunque algunos años llegué a cargar hasta 10 procesiones, ahora solo cargo en una: Jesús de las Palmas, el domingo de ramos. Cargo en ella desde hace 2 décadas y me gusta porque es una celebración. Ahora es una procesión más establecida, pero por años vimos cómo había que sacar gente de las aceras o de los turnos pasados para completar los brazos.
Mi turno es una Comisión de Honor y por ello la gente siempre es la misma. Así me hice amigo de mi compañero de brazo. Nos veíamos solo ese día y nunca supimos datos personales uno del otro. Todos los años nos preguntábamos cómo nos había ido, qué habíamos hecho y ese tipo de conversaciones frugales. A lo largo de los años conocí a su novia, supe que se había casado con ella y que habían tenido una hija, como una historia que se construye en capítulos. Al finalizar el turno siempre nos despedíamos con un ‘hasta la próxima Semana Santa, que tengás buen año’. Un domingo de ramos ya no llegó. Eso fue hace como 5 años y desde entonces me ha quedado la duda de si murió, cambió de religión, se mudó o simplemente ya no carga. Esa es otra cara de las procesiones, trascienden lo religioso y nos acercan como sociedad”.
Jaime Moreno